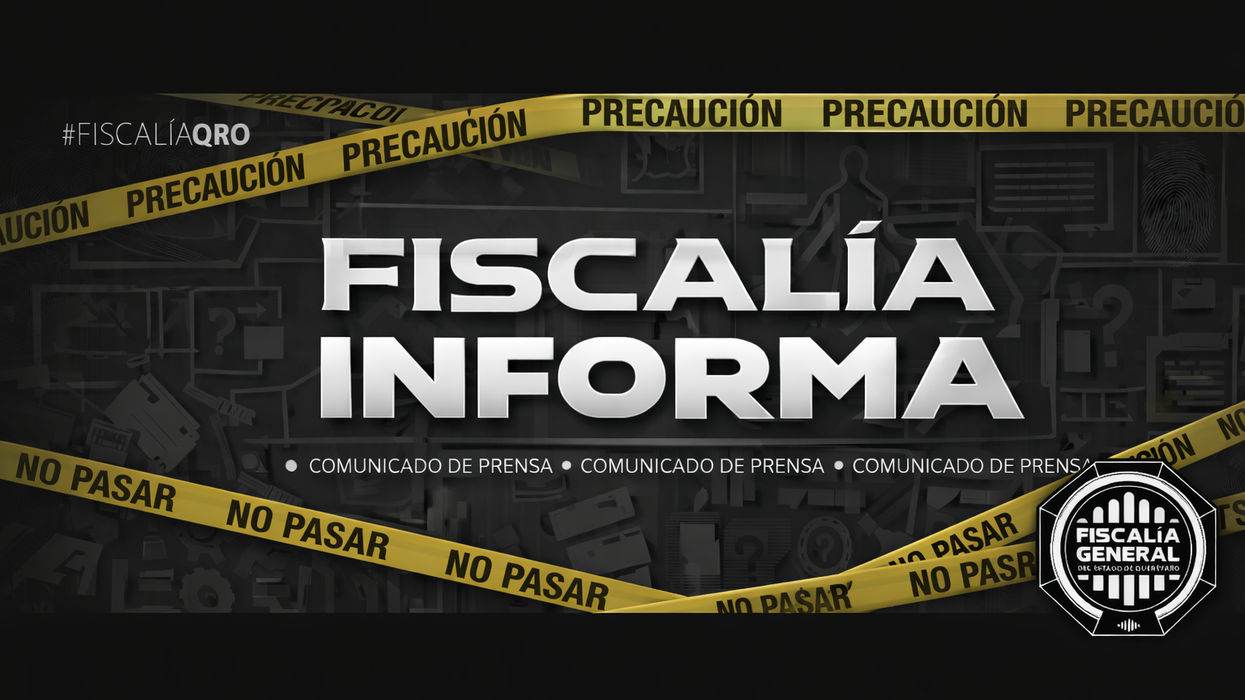El uso del lenguaje no es neutral. No somos todo lo que decimos pero lo que enunciamos o callamos nos sitúa en algún punto, flexible, de una red de relaciones sociales y de poder significativa. Los usos de la palabra, y del silencio, no son irrelevantes, contribuyen a expresar y moldear el mundo en que vivimos, cómo lo percibimos y cómo nos relacionamos con los demás, cerca o lejos, en armonía o en confrontación. Por eso, la manipulación del lenguaje y la contaminación de la conversación social por el poder y sus discursos autoritarios daña la convivencia social y afecta la calidad de la democracia que requiere del diálogo y del sentido crítico.
Mucho se ha escrito en estos días acerca del lenguaje divisivo que ha caracterizado el discurso oficial en el último año. No es asunto menor, en efecto, que desde la tribuna o púlpito del Poder Ejecutivo se asesten a diestra y siniestra descalificaciones a quienes no coinciden con el proyecto sexenal o critican el actuar gubernamental, así lo hagan en defensa de principios que el actual régimen dice defender, tales los derechos de las comunidades indígenas amenazadas por el mal llamado tren “maya”, o los de las mujeres marginadas a quienes se afecta con políticas que poco contribuyen a la justicia social. Lejos de promover la unidad en la diversidad, a la que a veces se exhorta, la voz cantante del poder ha fomentado una estridencia verbal que intensifica las manifestaciones de discriminación ya existentes, y excesivas, en México.
Sin embargo, la contaminación del discurso social por la mentira, la descalificación y la hostilidad hacia los “otros” y “otras” –quienes no piensan “como yo”, quienes son diferentes, quienes no alaban o no vilipendian al líder y un largo etcétera– no es sólo responsabilidad del presidente, su gabinete y otros actores políticos. Retomar, usar, repetir sus calificativos excluyentes, despreciativos, agresivos nos convierte en caja de resonancia de ese discurso divisivo, de las descalificaciones y burlas que criticamos en boca de otras personas.
La sociedad mexicana de por sí carga con un hondo problema de discriminación. Nuestro lenguaje está atravesado de expresiones machistas, clasistas y racistas que ninguna receta de lenguaje incluyente podrá eliminar porque en ellas se manifiesta una forma de vernos y de ver a los demás cargada de prejuicios, que se reproducen en una sociedad plagada de desigualdades y poco crítica de sí misma.
A las viejas expresiones, y actitudes de superioridad de unos y negación de otros, se han ido sumando vocablos sacados del cajón del resentimiento, de la mofa, que se usan sin pudor porque están “autorizados” desde la voz oficial. Así, al ya amplio arsenal de etiquetas con que restamos inteligencia, derechos y humanidad a otros y otras, se añade hoy una clasificación dualista que reproduce, en síntesis, la rancia división en seres “buenos” y “malos”, “puros” e “impuros”, que deriva en “dignos” o “indignos” de confianza, respeto, duelo o derecho a existir.
Hay quienes se autocalifican con la palabra excluyente de moda, como intento de resignificación, o como reconocimiento de no pertenencia al grupo en el poder. Las palabras sin duda pueden adquirir nuevos significados y negar la exclusión original. Sin embargo, en el contexto actual, esta resignificación es sólo relativa: mal que bien nos situamos de un lado de la brecha trazada desde la mirada oficial y adoptamos o parecemos adoptar la visión de que aquí sólo hay dos bandos separados o al borde de la confrontación.
El paso del discurso excluyente al discurso de odio no es lineal. Sin embargo, reproducir y aceptar la descalificación continua separa y daña: reduce nuestra comprensión de la diversidad de formas de pensar y vivir y la capacidad de diálogo necesaria para enfrentar y superar problemas que afectan el presente y futuro de todas y todos.
Sin etiquetas, el 2020 puede ser mejor. Por: Lucía Melgar
Mucho se ha escrito en estos días acerca del lenguaje divisivo que ha caracterizado el discurso oficial en el último año. No es asunto menor, en efecto, que desde la tribuna o púlpito del Poder Ejecutivo se asesten a diestra y siniestra descalificaciones a quienes no coinciden con el proyecto sexenal o critican el actuar gubernamental, así lo hagan en defensa de principios que el actual régimen dice defender, tales los derechos de las comunidades indígenas amenazadas por el mal llamado tren “maya”, o los de las mujeres marginadas a quienes se afecta con políticas que poco contribuyen a la justicia social. Lejos de promover la unidad en la diversidad, a la que a veces se exhorta, la voz cantante del poder ha fomentado una estridencia verbal que intensifica las manifestaciones de discriminación ya existentes, y excesivas, en México.
Sin embargo, la contaminación del discurso social por la mentira, la descalificación y la hostilidad hacia los “otros” y “otras” –quienes no piensan “como yo”, quienes son diferentes, quienes no alaban o no vilipendian al líder y un largo etcétera– no es sólo responsabilidad del presidente, su gabinete y otros actores políticos. Retomar, usar, repetir sus calificativos excluyentes, despreciativos, agresivos nos convierte en caja de resonancia de ese discurso divisivo, de las descalificaciones y burlas que criticamos en boca de otras personas.
La sociedad mexicana de por sí carga con un hondo problema de discriminación. Nuestro lenguaje está atravesado de expresiones machistas, clasistas y racistas que ninguna receta de lenguaje incluyente podrá eliminar porque en ellas se manifiesta una forma de vernos y de ver a los demás cargada de prejuicios, que se reproducen en una sociedad plagada de desigualdades y poco crítica de sí misma.
A las viejas expresiones, y actitudes de superioridad de unos y negación de otros, se han ido sumando vocablos sacados del cajón del resentimiento, de la mofa, que se usan sin pudor porque están “autorizados” desde la voz oficial. Así, al ya amplio arsenal de etiquetas con que restamos inteligencia, derechos y humanidad a otros y otras, se añade hoy una clasificación dualista que reproduce, en síntesis, la rancia división en seres “buenos” y “malos”, “puros” e “impuros”, que deriva en “dignos” o “indignos” de confianza, respeto, duelo o derecho a existir.
Hay quienes se autocalifican con la palabra excluyente de moda, como intento de resignificación, o como reconocimiento de no pertenencia al grupo en el poder. Las palabras sin duda pueden adquirir nuevos significados y negar la exclusión original. Sin embargo, en el contexto actual, esta resignificación es sólo relativa: mal que bien nos situamos de un lado de la brecha trazada desde la mirada oficial y adoptamos o parecemos adoptar la visión de que aquí sólo hay dos bandos separados o al borde de la confrontación.
El paso del discurso excluyente al discurso de odio no es lineal. Sin embargo, reproducir y aceptar la descalificación continua separa y daña: reduce nuestra comprensión de la diversidad de formas de pensar y vivir y la capacidad de diálogo necesaria para enfrentar y superar problemas que afectan el presente y futuro de todas y todos.
Sin etiquetas, el 2020 puede ser mejor. Por: Lucía Melgar









 Construcción de Unidad Deportiva UAQ Campus Aeropuerto en Querétaro con inversión de 25 millones de pesos.
Construcción de Unidad Deportiva UAQ Campus Aeropuerto en Querétaro con inversión de 25 millones de pesos.