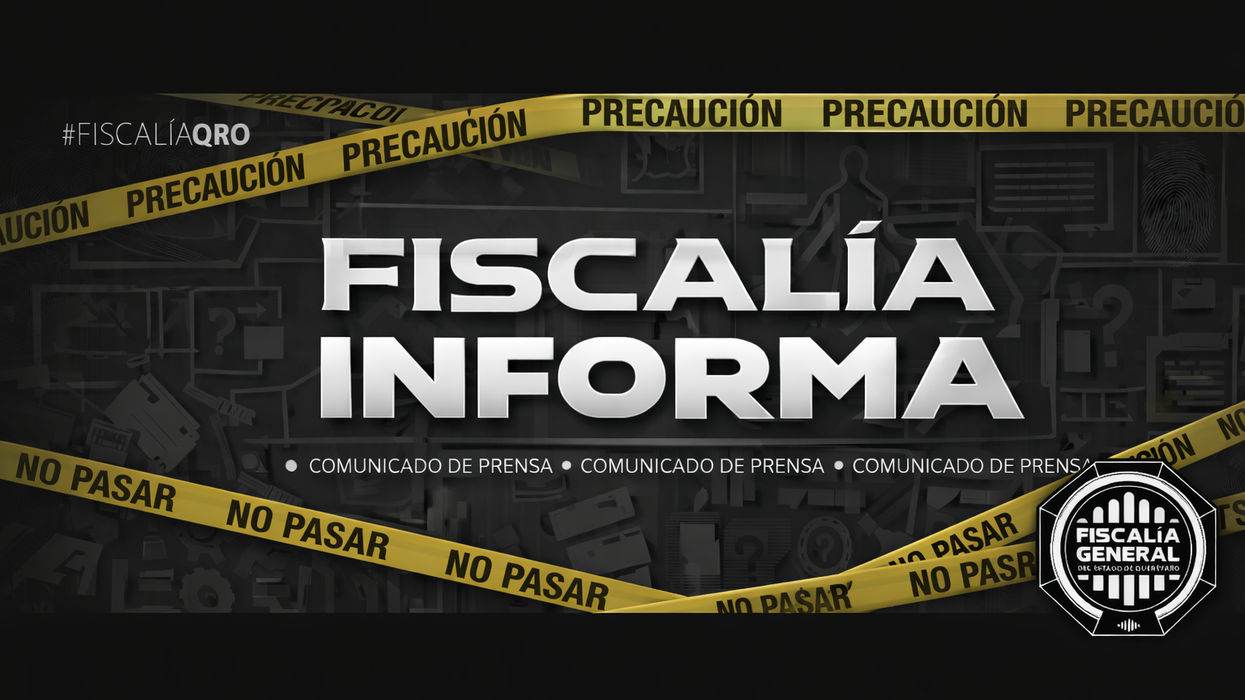Es una frase que repetimos –o nos repiten– a menudo. En especial cuando se atraviesa por un duelo, de las dimensiones que sean y por las variadas razones por las que el alma se duele.
Creo que la idea no es nada nueva.
En fechas recientes leí que, en tiempos lejanos, lo que ahora conocemos como Navidad era en realidad una celebración para inaugurar la estación más dura del año: el invierno.
El 24 de diciembre, la noche más larga, se encendían fogatas y se hacía una fiesta enorme, porque sabían que empezaría lo malo. Mucha gente, animales, plantas, árboles no sobrevivirían. Pero también sabían que eso terminaría. Eventualmente terminaría. Y regresarían los días llenos de luz y de sol.
Al leer ese texto pensé que más de una debe haber dicho: La vida sigue. Acaso no para todos, pero la vida, seguiría.
Yo tuve plena conciencia de lo que esa frase significaba la mañana precisa en que viví el primer día sin mi hijo.
Mi Alejandro murió una larga, oscura y fría noche. No en invierno. Sino en primavera. En un hospital. Y no por culpa del invierno, sino del cáncer.
Recuerdo que esa noche llegué a casa en una especie de nebulosa física y mental –porque no por esperada, la muerte deja de ser imponente, abrumadora–. Dormí unas cuantas horas y, al despertar, salí al balcón del departamento que me albergaba y vi, con incredulidad, que el mundo no se había detenido: el sol salió, como cada día; los pájaros de los árboles a mi vista habían llegado y cantaban, como cada mañana; la vecina paseaba a sus perros, el vecino salía rumbo a su trabajo… Cerré los ojos y pude escuchar el rumor de una ciudad que se aprestaba para hacer de ese otro día cotidiano. La vida seguía. No igual. No para mí. Pero seguía.
Ese descubrimiento tuvo un impacto profundo en mí. Conmigo, sin mí o a pesar de mí, la vida seguiría. Y ahí decidí que, en lo que de mí depende, sería conmigo y de la mejor manera posible.
Ese día también descubrí que “la vida sigue”, implica que nunca es la misma; es un continuo; como un río o como el mar. Nunca nada es igual. Aunque lo parezca. O, dicho de otro modo, todo cambia. Siempre. Aunque no lo parezca.
Saber eso; quiero decir, saberlo desde el fondo de mi corazón, me dio la oportunidad de entender el valor del presente; de ver los días y, a veces, los momentos, como irrepetibles y únicos, pero como parte de un continuo que está más allá de mí.
Ya sé. Lo han dicho algunas filosofías. Algunas religiones. Pero yo recién lo entendí. Y, ya sé también, a veces el día se va volando en mil afanes y ni cuenta me doy cuando pasa un mes. Pero cuando la vorágine termina, recupero esa sensación extraña de vivir el presente porque la vida sigue. Y hace bien.
Acabo de abrir mi nueva agenda. Me encanta hacer eso. Es casi un momento solemne para mí. Pero ahora significa todo eso que he reflexionado en voz alta. Es la inauguración formal de un nuevo año. Está llena de páginas en blanco. En algunas ya comencé a separar fechas por agenda de trabajo. Pero sé que sólo son expectativas. Porque, ¡a saber qué depara la vida! Una cosa, por fortuna, sí es segura: la vida sigue. Y por si tuviera la tentación de olvidarlo, ahí están todas esas páginas para recordármelo.
Creo que la idea no es nada nueva.
En fechas recientes leí que, en tiempos lejanos, lo que ahora conocemos como Navidad era en realidad una celebración para inaugurar la estación más dura del año: el invierno.
El 24 de diciembre, la noche más larga, se encendían fogatas y se hacía una fiesta enorme, porque sabían que empezaría lo malo. Mucha gente, animales, plantas, árboles no sobrevivirían. Pero también sabían que eso terminaría. Eventualmente terminaría. Y regresarían los días llenos de luz y de sol.
Al leer ese texto pensé que más de una debe haber dicho: La vida sigue. Acaso no para todos, pero la vida, seguiría.
Yo tuve plena conciencia de lo que esa frase significaba la mañana precisa en que viví el primer día sin mi hijo.
Mi Alejandro murió una larga, oscura y fría noche. No en invierno. Sino en primavera. En un hospital. Y no por culpa del invierno, sino del cáncer.
Recuerdo que esa noche llegué a casa en una especie de nebulosa física y mental –porque no por esperada, la muerte deja de ser imponente, abrumadora–. Dormí unas cuantas horas y, al despertar, salí al balcón del departamento que me albergaba y vi, con incredulidad, que el mundo no se había detenido: el sol salió, como cada día; los pájaros de los árboles a mi vista habían llegado y cantaban, como cada mañana; la vecina paseaba a sus perros, el vecino salía rumbo a su trabajo… Cerré los ojos y pude escuchar el rumor de una ciudad que se aprestaba para hacer de ese otro día cotidiano. La vida seguía. No igual. No para mí. Pero seguía.
Ese descubrimiento tuvo un impacto profundo en mí. Conmigo, sin mí o a pesar de mí, la vida seguiría. Y ahí decidí que, en lo que de mí depende, sería conmigo y de la mejor manera posible.
Ese día también descubrí que “la vida sigue”, implica que nunca es la misma; es un continuo; como un río o como el mar. Nunca nada es igual. Aunque lo parezca. O, dicho de otro modo, todo cambia. Siempre. Aunque no lo parezca.
Saber eso; quiero decir, saberlo desde el fondo de mi corazón, me dio la oportunidad de entender el valor del presente; de ver los días y, a veces, los momentos, como irrepetibles y únicos, pero como parte de un continuo que está más allá de mí.
Ya sé. Lo han dicho algunas filosofías. Algunas religiones. Pero yo recién lo entendí. Y, ya sé también, a veces el día se va volando en mil afanes y ni cuenta me doy cuando pasa un mes. Pero cuando la vorágine termina, recupero esa sensación extraña de vivir el presente porque la vida sigue. Y hace bien.
Acabo de abrir mi nueva agenda. Me encanta hacer eso. Es casi un momento solemne para mí. Pero ahora significa todo eso que he reflexionado en voz alta. Es la inauguración formal de un nuevo año. Está llena de páginas en blanco. En algunas ya comencé a separar fechas por agenda de trabajo. Pero sé que sólo son expectativas. Porque, ¡a saber qué depara la vida! Una cosa, por fortuna, sí es segura: la vida sigue. Y por si tuviera la tentación de olvidarlo, ahí están todas esas páginas para recordármelo.









 Construcción de Unidad Deportiva UAQ Campus Aeropuerto en Querétaro con inversión de 25 millones de pesos.
Construcción de Unidad Deportiva UAQ Campus Aeropuerto en Querétaro con inversión de 25 millones de pesos.