Con tristezas como las que provoca la muerte de un ser amado no hay más remedio que caminar descalza por el dolor. Eso escribí la vez pasada, cuando le conté de la muerte de mi hijo. Pero, ¿qué significa caminar descalza por el dolor?
Para mí, es sentir que la tristeza me pega en el estómago para luego subir en elevador al pecho.
Es sentir el corazón partido, no a la mitad, sino astillado, como una taza a la que irremediablemente le falta un pedazo.
Es saber que viene la ola, porque la tristeza es como una ola que moja la playa una y otra vez, rítmicamente, a veces suave, a veces embravecida, pero sin cesar más que por breves lapsos para que recuerde que puedo respirar.
Saber que viene la ola, decía, y cerrar los ojos para intentar conjurarla con un largo suspiro.
Es oír una canción o ver una foto o un recado con su letra y no poder evitar el tsunami.
Es caminar por lugares que él caminó, y caminarlos despacito como si por osmosis inversa pretendiera quedarme con algo de ese paso que dejó ahí olvidado cuando soñábamos el sueño de la eternidad.
Es tener una herida a flor de piel, que sangra a la menor presión y, a veces, a la menor caricia.
Es respirar cortito, porque si entra una larga bocanada destapa al corazón, que está a resguardo en un frágil e improvisado tinglado.
Es saber que se ha instalado un arroyo en mis ojos al que detiene apenas un dique de papel.
Es andar sin maquillaje, especialmente sin rímel, porque cuando se rompe el dique lo hace sin mayor preámbulo y deja una estela de agua lodosa con sabor amargo.
Es tener un cansancio instalado entre los hombros, a veces en la espalda, como si hubiera cargado sola la mudanza de una casa antigua.
Es despertarse y recoger la tristeza que se quedó a los pies de la cama como una sombra que no acepta caminar sin dueña.
Es tener una batería recargable de poca duración. Nunca se sabe para qué alcanzará la energía de la mañana. A veces se agota en el baño y el desayuno. Otras, alcanza para escribir unas letras o leer. Algunas más para comer con alguna amiga, acomodar un cajón, revisar papeles. Pero rara vez para todo eso junto, de un jalón, en un solo día.
Es también tener espacios de cotidianeidad, sin ausencias que extrañar ni “hubiera” que conjurar.
Es reír abiertamente, abrazar amorosamente, alegrarme genuinamente como si las nubes negras nunca se hubieran instalado ni la tormenta nos hubiera tocado.
Es recordarle con alegría, nombrarlo con amor, hablar de él como si no estuviera tan lejos o tan cerca, simplemente sin pensar en su presencia ni en su ausencia.
Caminar descalza por el dolor, en fin, es dejar que el dolor me abrace y me abrase. Es reconocer que de todas maneras de nada sirve resistirse.
Es permitir que me bañe como ola juguetona o como huracán embravecido.
Pero es, también, tener la certeza de momentos de respiro, de paz, de alegría, de recuerdos y de amor sin asomo de pena.
Y es seguir caminando con la esperanza de que algún día, sin saber cómo ni cuándo, aunque camine descalza no me duela el alma.
Para mí, es sentir que la tristeza me pega en el estómago para luego subir en elevador al pecho.
Es sentir el corazón partido, no a la mitad, sino astillado, como una taza a la que irremediablemente le falta un pedazo.
Es saber que viene la ola, porque la tristeza es como una ola que moja la playa una y otra vez, rítmicamente, a veces suave, a veces embravecida, pero sin cesar más que por breves lapsos para que recuerde que puedo respirar.
Saber que viene la ola, decía, y cerrar los ojos para intentar conjurarla con un largo suspiro.
Es oír una canción o ver una foto o un recado con su letra y no poder evitar el tsunami.
Es caminar por lugares que él caminó, y caminarlos despacito como si por osmosis inversa pretendiera quedarme con algo de ese paso que dejó ahí olvidado cuando soñábamos el sueño de la eternidad.
Es tener una herida a flor de piel, que sangra a la menor presión y, a veces, a la menor caricia.
Es respirar cortito, porque si entra una larga bocanada destapa al corazón, que está a resguardo en un frágil e improvisado tinglado.
Es saber que se ha instalado un arroyo en mis ojos al que detiene apenas un dique de papel.
Es andar sin maquillaje, especialmente sin rímel, porque cuando se rompe el dique lo hace sin mayor preámbulo y deja una estela de agua lodosa con sabor amargo.
Es tener un cansancio instalado entre los hombros, a veces en la espalda, como si hubiera cargado sola la mudanza de una casa antigua.
Es despertarse y recoger la tristeza que se quedó a los pies de la cama como una sombra que no acepta caminar sin dueña.
Es tener una batería recargable de poca duración. Nunca se sabe para qué alcanzará la energía de la mañana. A veces se agota en el baño y el desayuno. Otras, alcanza para escribir unas letras o leer. Algunas más para comer con alguna amiga, acomodar un cajón, revisar papeles. Pero rara vez para todo eso junto, de un jalón, en un solo día.
Es también tener espacios de cotidianeidad, sin ausencias que extrañar ni “hubiera” que conjurar.
Es reír abiertamente, abrazar amorosamente, alegrarme genuinamente como si las nubes negras nunca se hubieran instalado ni la tormenta nos hubiera tocado.
Es recordarle con alegría, nombrarlo con amor, hablar de él como si no estuviera tan lejos o tan cerca, simplemente sin pensar en su presencia ni en su ausencia.
Caminar descalza por el dolor, en fin, es dejar que el dolor me abrace y me abrase. Es reconocer que de todas maneras de nada sirve resistirse.
Es permitir que me bañe como ola juguetona o como huracán embravecido.
Pero es, también, tener la certeza de momentos de respiro, de paz, de alegría, de recuerdos y de amor sin asomo de pena.
Y es seguir caminando con la esperanza de que algún día, sin saber cómo ni cuándo, aunque camine descalza no me duela el alma.





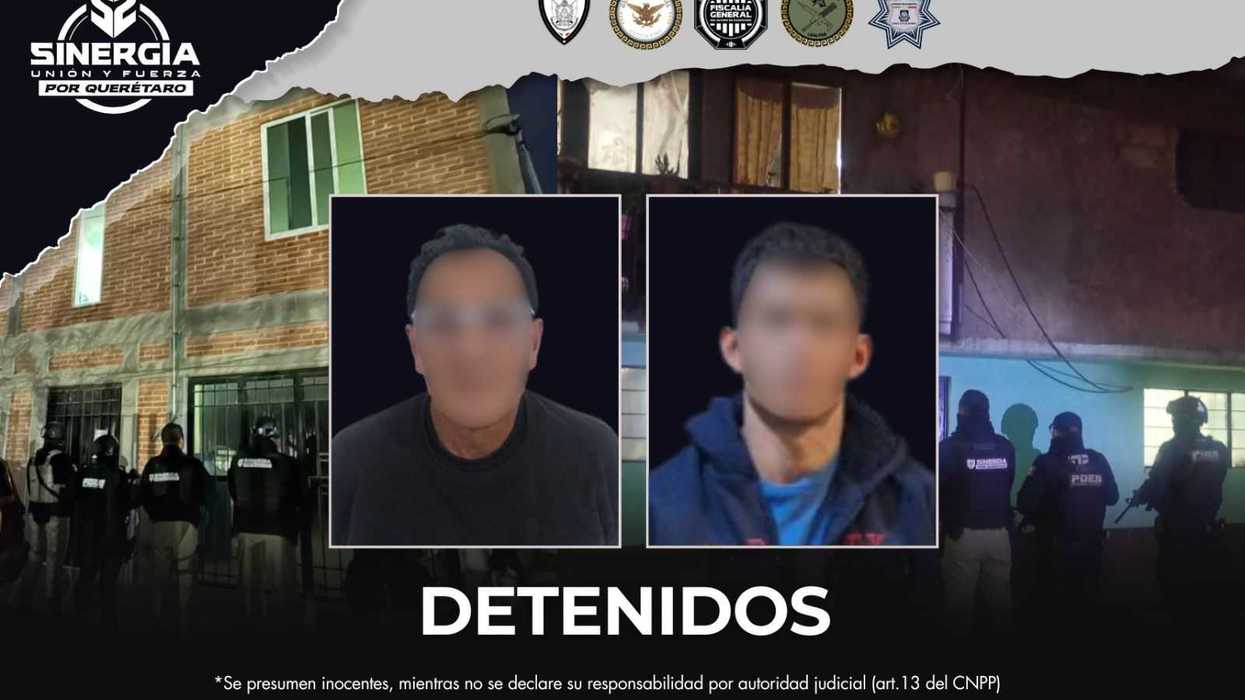





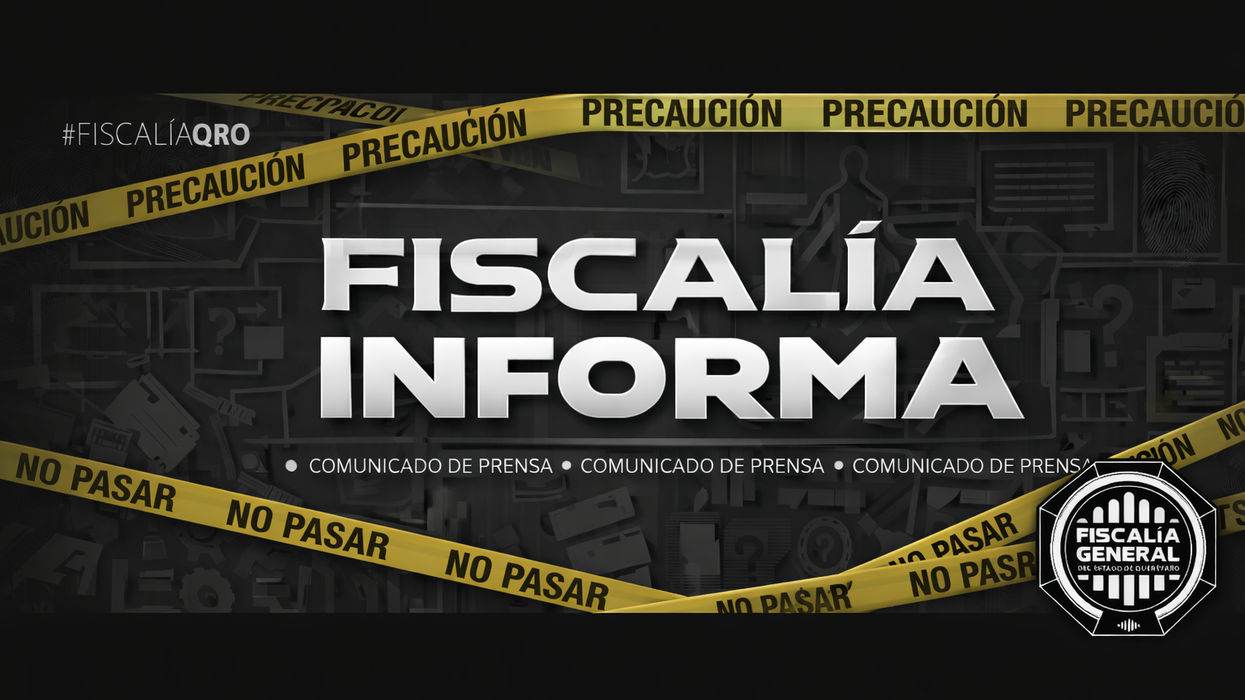




 53 productores de Ezequiel Montes fueron beneficiados con el programa de concurrencia agropecuaria tripartita.
53 productores de Ezequiel Montes fueron beneficiados con el programa de concurrencia agropecuaria tripartita.  53 productores de Ezequiel Montes fueron beneficiados con el programa de concurrencia agropecuaria tripartita.
53 productores de Ezequiel Montes fueron beneficiados con el programa de concurrencia agropecuaria tripartita. 
 Desarrollo industrial en Querétaro. El sector construcción fue el más afectado con una caída del 24.4 por ciento anual.
Desarrollo industrial en Querétaro. El sector construcción fue el más afectado con una caída del 24.4 por ciento anual. 
